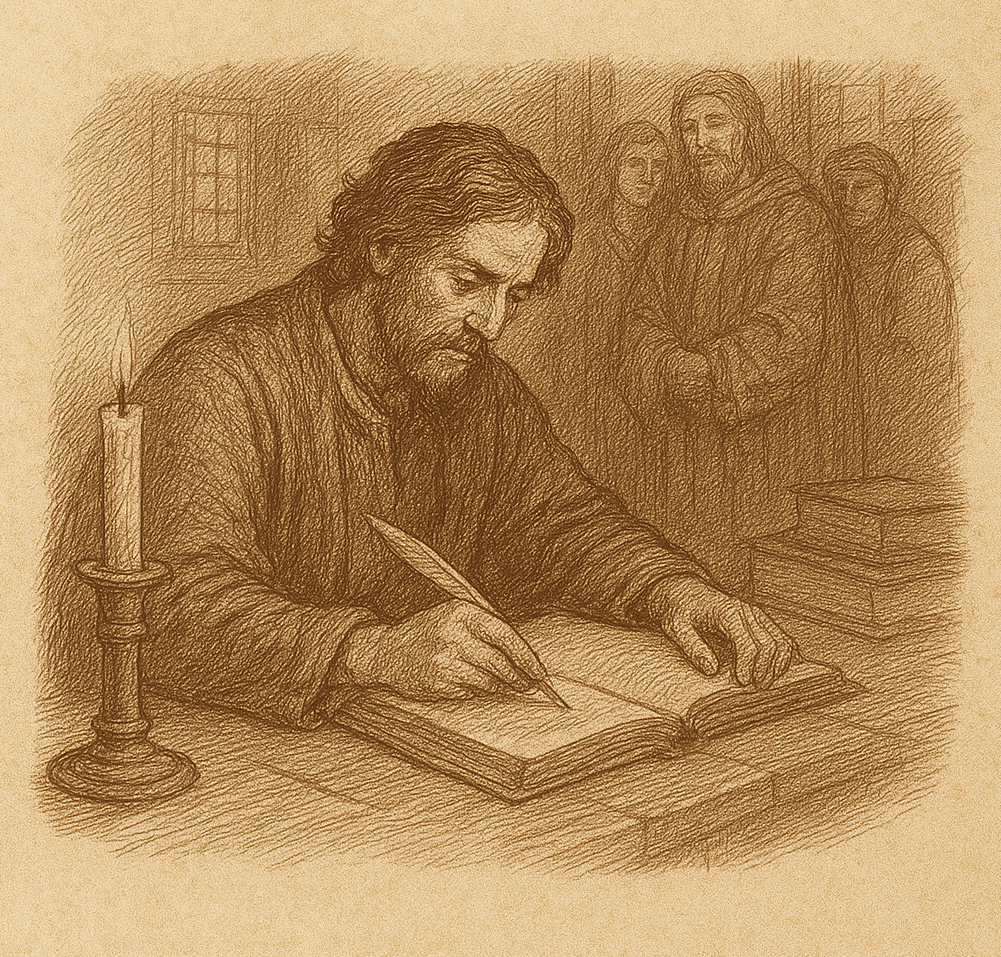
Introdución
Para ningún historiador debe parecer ruido el saber que la historia también se construye desde la perspectiva y memoria del pueblo, asumiendo sus experiencias y vivencias como punta de lanza para muchas veces comprender la dinámica social de una época. Viéndolo desde este punto, la literatura se convierte en una herramienta aliada para capturar aquello que trasciende el documento: el sufrimiento silenciado, las resistencias mínimas, las mentalidades colectivas. En esta segunda parte, veremos como la ficción literaria nos sirve de testimonio social y de construcción de memoria, resaltando su utilidad para estudiar procesos históricos desde la perspectiva de quienes no tienen acceso al discurso oficial. La historia cultural y la microhistoria han defendido estos enfoques, y la literatura, gracias a su naturaleza para reflejar el imaginario social, se presenta como una fuente indispensable.
La literatura: extensión de procesos sociales
Las narrativas literarias no siempre se inclinan por la neutralidad, pero si puede dejar ver las tensiones y dinámica social sin depender de la documentación (aunque no quiere decir que muchas veces no se necesite el documento oficial para redactar una escena o una trama completa), pero sí refleja aspectos que son anejos al documento. Elementos importantes como los personajes, escenarios, metáforas, conflictos, costumbres son representaciones de la vida cotidiana tanto pasada como del presente. Por lo tanto, siempre dejará algo que apreciar por estar anclado a un contexto histórico.
Gabriel García Márquez nos ha explicado esto de forma magistral. En El coronel no tiene quien le escriba (1961), el protagonista representa el hombre colombiano que, luego de dedicar su vida a prestar sus servicios al gobierno, tuvo que lidiar con la larga espera de una pensión que nunca llegó. Esta obra deja en evidencia el fallo de una estructura gubernamental y la indiferencia del Estado hacia los olvidados. Muchos elementos se pueden tomar de esta obra, como el valor y dignidad de los soldados en Colombia o si aplica, Latinoamérica, que prefieren seguir confiando en el Estado antes que admitir el fallo del sistema o que han sido olvidados así usasen la espera como símbolo de resistencia o de esperanza.
Debemos tomar en cuenta que aunque la historia se basa en la experiencia del protagonista, debemos saber que esto tiene un reflejo colectivo, es decir que esta experiencia se extrapola a todos sus contemporáneos, lo cual representa una experiencia colectiva de exclusión y esto es un gran elemento que se puede aprovechar bastante para la redacción de la historia de la vida social en el siglo XX.
Tres casos a revisar: Es que somos muy pobres, El masacre se pasa a pie, Si esto es un hombre
Juan Rulfo en Es que somos muy pobres, nos refleja con claridad la realidad de la gente del campo cuyo destino siempre depende de algo que va más allá de su voluntad. Esta historia se centra en la pérdida de la vaca, que representa la gran esperanza para la dote de la hija menor, al perderse el animal, la familia sufre una gran pérdida y tienen que lidiar con la incertidumbre del futuro del último crio. El cuento deja ver las condiciones de pobreza y vulnerabilidad del campesinado en la primera mitad del siglo XX. Aunque si bien lo hace muy breve, sí se logra ofrecer un relato muy útil para los historiadores (en este caso resulta ser muy provechoso para los historiadores de fuera). Al final se tiene una idea más o menos aproximada de: las relaciones familiares, el estilo de vida y la vida cotidiana de un grupo marginado.
El masacre se pasa a pie (Freddy Prestol Castillo, 1973) es el texto de lectura por ley para comprender la masacre de haitianos en 1937 ordenado por el dictador Rafael Leónidas Trujillo. A través de su prosa, Prestol Castillo da voz a las víctimas y externa la brutalidad de los hechos y la mano dura del nacionalismo rancio. Esta obra tiene un valor eminentemente histórico, el autor tenía 23 años cuando ocurrió la matanza, aparte de eso, vivió el contexto histórico rodeado del ambiente de la dictadura, de ahí saca su capacidad para mostrar el trauma desde la sensibilidad, de un momento histórico en donde todavía se discute cuánto fueron los asesinados realmente.
Otro caso que hemos considerado es el de Primo Levi, en Si esto es un hombre, que nos regala un testimonio de primera mano sobre los campos de concentración. En esta obra, Levi se dio a la tarea de ser lo más expresivo posible, con una escritura que permite comprender la deshumanización que allá se vivía. El autor no solo describe; reflexiona, observa, da cuenta del colapso ético del mundo moderno. Su relato sirve tanto al historiador como al lector sensible: documenta y, al mismo tiempo, interpela.
El papel de la literatura en sociedades donde los discursos oficiales silencian voces marginales
La ficción literaria ha sido, en estructuras autoritarias y represivas, uno de los espacios donde las voces disidentes pueden expresarse, (aunque eso no quita que también sean perseguidas). En el caso de los regímenes totalitarios, una de sus características es la necesidad de controlar la cultura y la libertad de expresión. Esto significa que la historia suele estar escrita según los intereses del jefe de gobierno. La ficción, por su parte, se presta para crear escenarios alternos que permiten recuperar las vivencias de los vencidos, los exiliados, los marginales.
Miremos la gran obra de George Orwell, en 1984, construye una distopía que, aunque ambientada en un futuro imaginario, es profundamente crítica del totalitarismo del siglo XX. La novela no es solo una advertencia política; es también una reflexión sobre la memoria, la manipulación de la verdad y la imposibilidad de preservar la experiencia humana cuando el poder controla el lenguaje. Su valor para el historiador no reside en la documentación de hechos concretos, sino en la capacidad de representar las lógicas internas del poder autoritario, que borran los relatos alternativos.
Conexión con la microhistoria y la historia cultural
La microhistoria logró sostenerse en autores como Ginzburg, Levi, Natalie Zemon Davis, para demostrar que los macro procesos históricos se pueden comprender mejor mediante testimonios. Tomando lo anterior en cuenta, la ficción literaria cumple un rol semejante debido a que se enfoca en lo individual, va más a lo íntimo, lo subjetivo, y desde ahí ilumina estructuras más amplias.
Del mismo modo, la historia cultural nos enseñó a valorar los símbolos, la simbología y toda forma de representación. Una novela, un cuento, un poema o una obra de teatro se pueden leer como documentos de época porque condensan representaciones colectivas que al estar presta a la interpretación, facilitan la percepción del poder, la justicia, la muerte, creencias, dolor, composición religiosa, incluso la redención.
La Ficción en la literatura como documento para estudiar la vida cotidiana, el poder y el dolor social
Desde la aparición del costumbrismo, el realismo mágico, las vanguardias y las literaturas testimoniales, las obras literarias han documentado cómo se resiste al poder y cómo se lo reproduce en la vida cotidiana. La novela de García Márquez Crónica de una muerte anunciada no solo narra un crimen; es un análisis de la complicidad, del silencio colectivo, de la resignación como forma de control desde la realidad de la Colombia de la época. Considerar la ficción literaria como fuente histórica implica captar estas capas simbólicas, que informan sobre estructuras de pensamiento y acción de los sujetos históricos.
Consideración final del segundo ensayo
Luego de nuestro anterior recorrido, queda plantear que dentro de contextos donde los archivos son naturalmente parciales, y las voces del poder tienen el poder de elegir la realidad que se impondrá, la literatura ofrece una vía para reconstruir la historia desde esas voces que no han podido elegir su verdad en la historia. Aclaramos al lector que la ficción literaria no sustituye a otras fuentes, pero las complementa. Gracias a su carácter simbólico y narrativo, permite acceder a lo que Michel Foucault llamó “las insurrecciones de saberes locales”: saberes subyugados, emociones reprimidas, testimonios dispersos que, organizados literariamente, adquieren una potencia reveladora.
La ficción literaria puede convertirse en una herramienta para escuchar a los que la historia oficial intenta silenciar.
https://shorturl.fm/5fUvm